 |
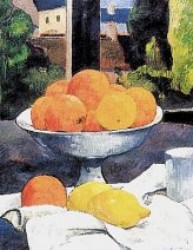 |
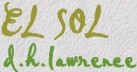 |
|
[1/6]
 |
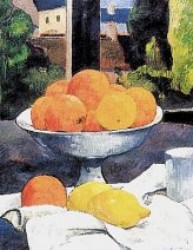 |
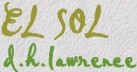 |
|
[1/6]
I
«Llévensela a que tome el sol» -dijeron los médicos.
Incluso ella era escéptica respecto a eso de tomar el sol pero permitió que la llevasen al mar con su niño, una niñera y su madre.
El barco zarpaba a medianoche. Y durante dos horas su marido permaneció con ella mientras acostaban al niño y los pasajeros llegaban a bordo. Era una noche oscura: el Hudson se agitaba con una densa negrura, sacudido por derramados hilos de luz. Se apoyó en la barandilla y mirando hacia abajo pensó: «Esto es el mar; es más profundo de lo que uno se imagina y pleno de recuerdos». En aquel momento el mar parecía palpitar como la serpiente del caos que desde siempre ha existido.
- Estas despedidas no son buenas -le iba diciendo su marido, que estaba a su lado-. No son buenas. No me gustan.
El tono de su voz estaba lleno de aprensión, de recelo y un cierto toque como de última esperanza.
- A mí tampoco me gustan -respondió ella con voz clara.
Ella recordaba ahora cuán amargamente habían deseado separarse, él y ella. La emoción de la despedida le daba un suave tirón a sus emociones pero lo único que conseguía era que el hierro que había penetrado en su alma se le clavase aún más profundamente.
Miraron a su hijo dormido y los ojos del padre se humedecieron. Pero no es la humedad de sus ojos lo que cuenta, es el ritmo férreo y profundo de la costumbre, las costumbres de toda una vida, de los años; la profunda marca del poder. Y en sus vidas la marca del poder era hostil, la de él y la de ella.
Como dos artefactos que funcionan desajustados, se destruían el uno al otro.
- ¡A tierra! ¡A tierra!
- Mauricio, ¡tienes que irte!
Y pensó: para él es: «A tierra», para mí es: «A la mar».
Él agitó el pañuelo en medio de la oscuridad de la noche en el muelle según el barco se alejaba despacio; uno en medio de la multitud. ¡Uno en medio de la multitud! C'est ça.
Los transbordadores, como grandes bandejas apiladas con hileras de luces, todavía navegaban por el Hudson. Aquella boca negra debía de ser la estación de Lackawanna.
El barco iba bajando, el Hudson parecía interminable. Pero finalmente alcanzaron la curva y allí estaba la pobre cosecha de luces en el Battery. La Estatua de la Libertad levantaba la antorcha en una especie de rabieta. Allí estaba el batir del mar.
Y, aunque el Atlántico era gris como la lava, llegó finalmente al sol. Tenía una casa sobre el más azul de los mares, con un gran jardín, o viñedos, todo viñas y olivos en pendiente, terraza tras terraza hasta la franja llana de la costa; y el jardín pleno de lugares secretos, profundas arboledas de limoneros allá abajo en la hondonada de la tierra, y escondidas albercas de aguas puras y verdes; también había un manantial que brotaba en una pequeña gruta donde habían bebido los viejos sículos antes de que llegasen los griegos; y una cabra gris balando con su establo en una tumba antigua con todos los nichos vacíos. Había olor a mimosa y más allá la nieve del volcán.
Veía todo aquello y de algún modo se tranquilizaba. Pero todo era externo. En realidad no le importaba. Ella era la misma, con la cólera y la frustración dentro de sí misma y su incapacidad para sentir algo auténtico. El niño la irritaba porque se aprovechaba de la paz de su alma. Se sentía tan horrible y terriblemente responsable de él: como si tuviese que responsabilizarse de cada uno de los soplos de su respiración. Y esto era una tortura para ella, para el niño y para cada una de las personas cercanas.
- Ya sabes, Julieta, que el doctor te aconsejó tumbarte al sol sin ropa. ¿Por qué no lo haces? -le decía la madre.
-Lo haré cuando me apetezca. ¿Quieres matarme? -le lanzaba Julieta.
- ¡Matarte! No, por favor. ¡Es por tu bien!
- ¡Por Dios, deja ya de desear mi bien!
Finalmente La madre estaba tan herida y enfadada que se marchaba. El mar se iba poniendo blanco, y después invisible. Llovía torrencialmente. Hacía frío en la casa construida para el sol.
De nuevo otra mañana y el sol se elevaba desnudo y fundido, chispeante al borde, del mar. La casa estaba orientada al sureste. Julieta yacía en la cama y le observaba levantarse. Era como si nunca antes hubiese visto amanecer. Nunca había visto al sol desnudo alzarse sobre la línea del mar, sacudiéndose de encima la noche. De este modo fue creciendo en ella el deseo de tomar el sol desnuda. Guardaba el deseo como un secreto. Pero quería irse lejos de la casa, lejos de la gente. Y no es fácil esconderse en un país donde cada olivo tiene ojos y todas las veredas se ven desde lejos.
Pero encontró un lugar: un acantilado encaramado sobre el mar y hacia el sol, y plagado de grandes cactus, el cactus de hojas planas llamado chumbera. Cerca de este montículo gris azulado de cactus se erigía un ciprés de tronco ancho y pálido y una copa que se inclinaba flexible en el azul. Permanecía como un guardián mirando al mar; o una candela plateada cuya enorme llama fuera la oscuridad contra la luz: la tierra lanzando hacia arriba su orgullosa lengua de penumbra.
Julieta se sentaba al lado del ciprés y se quitaba la ropa. Los contorsionados cactus formaban un bosque, espantosos pero fascinantes, a su alrededor. Se sentaba y le ofrecía al sol sus senos, suspirando, incluso ahora, con un cierto dolor duro por la crueldad de tener que entregarse.
Pero el sol se iba moviendo en el cielo azul y le iba lanzando sus rayos según se iba alejando. Sentía la suave brisa del mar en sus pechos que parecían como si nunca antes hubiesen madurado. Pero apenas sentían el sol. Frutas que se marchitarían sin madurar, sus pechos.