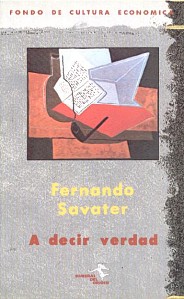

Corazón de la memoria
m como memoria
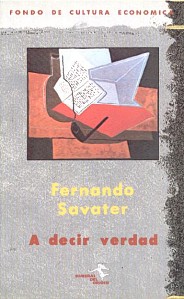 |
 |
|
|
Corazón de la memoria |
||
|
m como memoria |
¿Ves, Sara? Aquí en la Plaza Guipúzcoa, se juntaron las águilas cartógrafas de Zeus y cayó de los cielos la piedra de Onfalós. Sucedió antes de la fundación histórica del mundo, antes de que los hombres desplegáramos nuestra rubeola frenética, tierna, calculadora y mendaz por las orillas fecundas de ríos y mares. Antes del primer beso, del primer crimen. La tierra entonces era plana o, más bien, chata -como ahora probablemente, lo queramos o no- y a Zeus le vino el capricho ministerial de establecer sin equívocos dónde se hallaba su centro. Para averiguarlo, disparó cuatro de sus águilas desde los cuatro bordes del mantel terrestre y allí donde su juntaron dejó caer una gran roca
, la piedra Onfalós, el ombligo del mundo. Los griegos cuentan que Onfalós, cayó en Delfos y yo la he visto en el museo que hay actualmente en ese lugar por siempre sagrado. Y tal es también la causa de que nunca falten los pájaros altísimos, supuestas águilas, volando en círculos sobre las ruinas de la morada pítica. Esta es al menos la versión canónica de la leyenda, pero por mi parte tengo otra mejor a la que espero, amiga mía, convertirte.
¿No somos acaso cada uno Zeus de nuestra memoria? ¿No vivimos alimentados por ella como con ambrosía, amenazados por ella como por la inexorable Moira? ¿No está en la memoria nuestro Olimpo y nuestro Hades, la Ítaca prometida en la que reinamos y la cuesta atroz de Sísifo con que se nos tortura? Luego cada uno debemos soltar nuestras propias águilas en busca del centro de los centros, allá donde late el corazón de la memoria. Y donde las águilas se reúnen y se acoplan, el águila de la nostalgia con el águila de la despedida, el águila de la promesa con el águila del descubrimiento, allí dejamos caer a Onfalós para conmemorar en la planicie de la tierra que habitamos el lugar de la máxima fuerza, sede también de la absoluta ausencia. Y desde allí profetizaremos, embriagados por vapores incomprensibles.
Mis águilas convinieron sobre la Plaza Guipúzcoa, Sara, encima de este pequeño rectángulo hechizado que se esconde de la a veces demasiado decorativa magia donostiarra. Es el menos evidente de los rincones de una ciudad de belleza casi ofensivamente evidente. Allí está Onfalós, ¿la vés?, a medias enterrada a la cabecera de la minúscula laguna artificial, tras la columna sobre la que el busto de Usandizaga soporta las quejas de une muse eplorée. Aquí no se ofrece el espectáculo incansable del escamoso mar y los paseos de ribera, tan propicios al ensoñamiento perezosamente reflexivo, son de momento una posibilidad aplazada. Esta diminuta placita provinciana, Sara, rodeada de soportales, fresca, humilde, sola. Y el corazón de la memoria, y el ombligo del mundo clavado en su tierra húmeda, como la astilla en lo más vivo de la carne que despertó a Kierkegaard.
¿A que tiene algo de japonés? Es un bonsai urbano, con su lago, en miniatura, su puentecito de madera crujiente, la choza de los patos y sus miniparterres que imitan a escala la frondosidad inasequible. Mira, ahí se veían antes -¿treinta años?- peces rojos y amarillos, ranas de vocecita impertinente y algunos cisnes altivamente bobos y remilgados entre la facundía plebeya de los patos. Desde mis primeras lecturas de Andersen, El patito feo siempre transcurrió aquí. Ya se fueron los peces, las ranas, los cisnes, personajillos nimios o aristocráticos de la fábula sin moraleja que acompañó cada tarde mi niñez. Sólo quedan los patos, probando con su enérgicavitalidad sin gracia que cuánto más patoso se es más posibilidades se tienen de sobrevivir. Y todo bajo una luz gris de interior nublado, que únicamente muestra por contraste con lo que oculta, tal como recomendaba Junichiro Tanizaki en su magistral estética titulada Elogio de las sombras. Un juguete de sutileza casi Zen, algo aplastado entre la diputación, cajas de ahorros y agencias de viaje. Una joya txikita y kamikaze...
Sara, este lugar delicioso es terrible. Onfalós es la piedra-imán que atrae a las naves contra los bajíos, acerca de la cual nos previno Simbad en Las mil y una noches. Aquí estoy en perpetuo peligro de estrellarme, bonita mía. Abundan los seductores escollos: el templete cuya cúpula guarda un mapa borroso de las constelaciones -Onfalós es también Microcosmos-, la mesa de mármol en la que pueden leerse las horas oficiales de Sebastopol, Tokyo o Montreal respecto a la de San Sebastián, los bancos de piedra sobre los que jugábamos a los cromos y cambiábamos tebeos atrasados del Capitán Trueno. Aquí se parte uno el alma con lo por siempre partido; de aquí no hay forma de partir. ¿Inventarse otra vida, cambiar de amores, trocar las fidelidades, desgarrar a zarpazos la vieja máscara, huir hacia lugares intactos, límpios de recuerdo y de ausencia? ¿De qué vale todo eso Sara? Al final los ojos otra vez sobre ese mismo banco, mira, donde hace un millón de tardes leí El valor del capitán Pum de James Oliver Curwood y supe por primera vez de los mormones. El libro abierto sobre las rodillas, los ojos entumecidos de sueños recién acariciados y yo solo otra vez, envejecido y solo, en la Plaza Guipúzcoa. Así acaban todas las huidas, amiga mía, atrévete si puedes a olvidarlo.