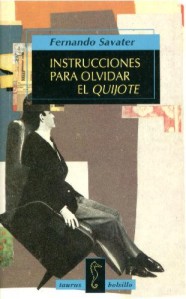

Leer [2]
l como leer
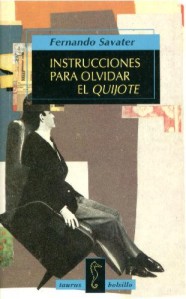 |
 |
|
|
Leer [2] |
||
|
l como leer |
Vivimos entre alarmantes estadísticas sobre la decadencia de los libros y exhortaciones enfáticas a la lectura, destinadas casi siempre a los más jóvenes. Hay que leer para abrirse al mundo, para hacernos más humanos, para aprender lo desconocido, para aumentar nuestro espíritu crítico, para no dejarnos entontecer por la televisión, para mejor distinguirnos de los chimpancés, que tanto se nos parecen. Conozco todos los argumentos porque los he utilizado ante públicos diversos: no suelo negarme cuando me requieren para campañas de promoción de la lectura. Sin embargo, realizo tales arengas con un remusguillo en lo hondo de mala conciencia. Son demasiado sensatas, razonan en exceso la predilección fulminante que hace ya tanto encaminó mi vida: convierten en propaganda de un master lo que sé por experiencia propia que constituye un destino, excluyente, absorbente y fatal.
Reconozco por tanto mi niñez y adolescencia en lo que sobre la vieja pasión por la lectura dice excelentemente Manlio Sgalambro (Del pensare breve): "No se trataba, en aquel tiempo, de leer como si eso fuera un medio para formarse, detestable uso del libro. No, era sólo un modo de existir". Exactamente. Y el cambio sufrido en nuestros días no es cuantitativo (leer más o menos libros) sino cualitativo: "Lo que fue un modo de ser es hoy sólo un comportamiento: se leen libros, eso es todo". Algunos entramos un día en los libros como quien entra en una orden religiosa, en una secta, en un grupo terrorista. Peor, porque no hay apostasía imaginable: el efecto de los libros sólo se sustituye o se alivia mediante otros libros. Es la única adicción verdadera que conozco, la que no tiene cura posible. Con toda razón los adultos que se encargaron de nuestra educación seinquietaban ante esa afición sin resquicios ni tregua, con temibles precedentes morbosos... también literarios. ¡El síndrome de don Quijote! De vez en cuando se asomaban a nuestra orgía para reconvenirnos: "¡No leas más! ¡Estudia!" Ahora es común la confusión entre leer y estudiar, quizá alentada por bienintencionadas campañas pedagógicas. Cuando el verano pasado recomendé leer algo a unas aburridas jovencitas, protestaron así: "¡Pero si estamos en vacaciones!" Y es que los verdaderos libertinos buscan su goce, no hacer prosélitos: todo afán misionero es puritano. Si el libertino logra cómplices es sólo por contagio, no mediante sermones.
Ser por los libros, para los libros, a través de ellos. Perdonar a la existencia su básico transtorno, puesto que en ella hay libros. No concebir la rebeldía política ni la perversión erótica sin su correspondiente bibliografía. Temblar entre líneas, dar rienda suelta a los fantasmas capítulo tras capítulo. Emprender largos viajes para encontrar lugares que ya hemos visitado subidos en el bajel de las novelas: desdeñar los rincones sin literatura, desconfiar de las plazas o las formas de vida que aún no han merecido un poema. Salir de la angustia leyendo; volver a ella por la misma puerta. No acatar emociones analfabetas. En cosas así consiste la perdición de la lectura. Quien la probó, lo sabe.
Es algo que nos da intensidad al precio de limitarnos mucho, desde luego: no hay intensidades gratuitas. Esos ojos cargados y nimbados de sombras del adolescente que ha pasado parte de la noche entregado a su vicio delicado y exigente... Los libros funcionan a costa de nuestra energía. Somos su único motor, a diferencia de lo que ocurre con televisores, vídeo y fonógrafos. En la habitación vacía puede seguir encendido el televisor o sonar la música, pero el libro queda inerte sin su lector. De ahí la peculiar excitación y fatiga anticipada que sentimos al entrar en una biblioteca (pero no en un almacén de vídeos): se nos propone una tarea, no se nos ofrecen diversos espectáculos. Por eso al promocionar la lectura callamos púdicamente el riesgo de sus excesos, de los que somos devotos. ¿Somos? Quizá ya no. Lo que parece haberse perdido no es el hábito aplicado de leer, sino la indócil perdición de antaño. Ante los educandos, uno repite los valores formativos e informativos de los libros, para no asustar. Pero se calla lo importante, la confidencia de Manlio Sgalambro: "Puede que sólo por eso merezca la pena existir, por leer un libro, por ver los inmensos horizontes de una página. ¿La tierra, el cielo? No, sólo un libro. Por eso, muy bien se puede vivir."
Incluido en Diccionario filosófico, editorial Planeta