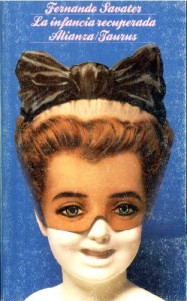

Dulce limón
i como infancia
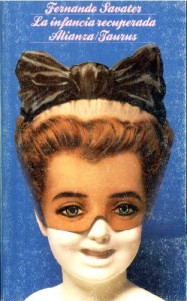 |
 |
|
|
Dulce limón |
||
|
i como infancia |
Si se me pide un recuerdo, habrá de ser un recuerdo de infancia; y el más recuerdo de todos, pues en sí mismo es como una metáfora de la memoria, pone en el alma un picante aroma a limón. Yo debía tener seis años entonces: aún no había hecho la primera comunión, pero me acercaba ya a ese ritual iniciático, mini-Eleusis de los niños católicos. Solían comprarme cada semana aquellos diminutos volúmenes de la Biblioteca Pulga, en los que tropecé por vez primera con tantos amigos literarios que me han acompañado después toda la vida. Uno de los que más me marcaron fue El escarabajo de oro, de Edgar Allan Poe (ya sé que nadie ignora quién escribio El escarabajo de oro, pero es que me gusta deletrear ese nombre mágico: E.A.P.). Allí aprendí la historia del primer tesoro pirata de mi vida, el del capitán Kidd, que luego sería gloriosamente prolongado por aquel otro que Flint escondió para que lo buscasen Jim Hawkins y John Long
Silver. Allí se me desmenuzó por vez primera un mensaje en clave y me asomé a los arcanos del código secreto, donde cada letra está en el lugar de otra y cada palabra remite a una palabra ausente.
Pero sobre todo El escarabajo de oro me trajo el gran regalo de la tinta simpática, invisible en circunstancias normales hasta que sus trazos reaparecen al calor de la llama. La fórmula de la tinta simpática que da Poe no me convino, pues incluye materias tan enigamáticas como "zafre diferido en agua regia"(?) y "régulo de cobalto, disuelto en espíritu de nitro"(??). Pero alguien, quiero pensar que mi padre o mi abuelo Antonio, me informó de una combinación más a mi alcance para fabricarla: clara de huevo y zumo de limón. Movilicé a mi madre, a la cocinera, a la niñera, a todo el mundo en la cocina hasta obtener en una tacita un poco de esa mixtura hechizada. Todavía la veo dorada y agria, todavía la huelo. Con el palillero y la plumilla del colegio, mojando cuidadosamente en la taza, fui escribiendo yo no sé qué sobre una cuartilla blanca. Después acerqué una cerilla a la hoja, en la que apenas se divisaban unas manchas de humedad pálida: lentas, borrosas, pardas, fueron surgiendo las letras escondidas. Eran tan initeligibles, como si estuvieran corridas por lágrimas de todos mis futuros llantos, pero aparecieron de la nada al conjuro vacilante del fósforo encendido. Creo que ninguna maravilla de la naturaleza me ha vuelto a impresionar tanto. El experimento tuvo un éxito tan estremecedor que ni siquiera me atreví a repetirlo...No puedo recordar el mensaje que escribí en aquella hoja, sólo se me grabaron las largas patas de mosca de las letras brotando de la nada. De modo que esto es la tinta simpática, pensé ¡Tinta simpática, con la que se escribe en la memoria de los hombre aún después de la muerte del último pirata!. Entonces no podía saberlo, claro, pero ahora lo sé. Todo lo que pasa y aun lo que no nos pasa, lo que no se atreve o no logra pasarnos, se nos escribe dentro con tinta simpática, invisible para el ojo desnudo a temperatura normal. Pero después, cuando menos lo esperemos, algún calor íntimo se arrima a la inscripción oculta y ésta vuelve a hacerse patente: oscura y vacilante, bañada en lágrimas.
Incluido en A decir verdad, ediciones Libertarias