 |
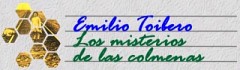 |
[3/4]
 |
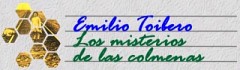 |
[3/4]
Una estrategia narrativa nueva, con relación a El espíritu, quizá como reconocimiento hacia el relato original de Adelaida García Morales, aparece en El Sur: la voz over, es decir una voz que no pertenece al mundo representado, que podría ser la de Estrella, ya adulta, hablando desde un lugar físico que no conoceremos. Esta voz, de acuerdo a lo que va narrando, no conoce más que lo que sabía cuando era adolescente, cuando partió a develar el enigma de la vida de su padre en el Sur. Vale decir que, por sus palabras, nada descubrió allí o, también es posible, nada quiere decir de aquello que encontró. Su presencia sonora, por lo tanto, es una manera posible de ir entrelazando las diferentes secuencias otorgándoles unidad, pero también un artilugio que coloca a todo el desarrollo de la anécdota como un racconto que contiene a otro. Son los movimientos de cámara o el ensamblaje de los planos quienes, a veces inesperadamente, nos descubren aquello que Estrella no puede conocer: el trabajo del padre en el hospital, un fragmento de "Flor en la sombra" donde aparece Irene Ríos, la carta a Laura- que como su homónima del filme de Preminger ha desaparecido pero no muerto- y su respuesta... Es interesante advertir que aquello que el narrador nos permite conocer sobre la intimidad del siempre misterioso Agustín excluye, en campo, su vida matrimonial. No hay en El Sur un plano como aquel de El espíritu... en que Teresa finge dormir cuando Fernando se aproxima a la cama conyugal. Sin embargo no puede menos que advertirse que en ambos filmes la pareja familiar apenas subsiste como una rutina. Las que crecen son las otras relaciones: la imaginaria que se alimenta del pasado, con Laura-Irene, y la de todos los días, con Estrellita-Estrella.
La cinefilia, larvada aunque evidente en la primera película, adquiere mayor peso en El Sur. Desde la decisión de llamar "Arcadia" a la sala de cine del pueblo, con su resonancia en la cultura grecolatina pero también en un exitoso texto donde Guillermo Cabrera Infante recopila sus charlas habaneras sobre algunos de sus directores preferidos, hasta ese encuadre que recorta, y por lo tanto señala, el afiche español de Shadow of a doubt de Hitchcock, donde -¡oh, casualidad!- un tío y su sobrina no sólo tenían el mismo nombre. Si en Hoyuelos, Ana quedaba marcada por la visión de una película, en el Norte, Agustín se reencuentra con la mujer que amó -¿qué ama?- como espectador de otra.
Regresemos al fuera de campo: la España franquista de fines de los '40 y los '50, maravillosamente expuesta en ese monólogo epifánico de la inolvidable Milagros ante la niña; el desgaste de la vida matrimonial; el deambular por un oscuro pueblo, casi siempre se lo ve de noche, soportando el fracaso de una causa perdida; el Sur entrevisto, y adivinado, a través de unas tarjetas postales...De él, y de las marcas que ha dejado en su vida, es de lo que escapa Estrella después del suicidio de Agustín, del Norte se escabulle al Sur al que nunca sabremos si llega. A su manera, al tomar su decisión está afirmando "Soy Estrella, soy Estrella". Está escapando de la colmena como Ana en su rito frente al balcón. Tal vez, vaya uno a saber, haya devenido escritora, la responsable de los espléndidos textos que se pueden oír en la banda sonora.
III
Nueve años más tarde ya no hay niñas en El sol del membrillo (1992), sí hijas que se han vuelto mujeres. Ni tampoco ya pueblos perdidos. Subsiste, sin embargo, la colmena: el estudio que comparten los artistas Antonio López García y María Moreno con José, un joven pintor que vive allí, y que podría estar relacionado sentimentalmente con una de las hijas, y con un perro llamado Emilio. Espacio por donde también, en el lapso en que transcurre la acción -del sábado 29 de septiembre de 1990 al martes 11 de diciembre del mismo año y, después, en una inesperada elipsis que anuncia el final, en la primavera boreal- transitan Janusz, Marek y Grzegorz, tres albañiles polacos, encargados de unas reformas en la casa, y los visitantes: el entrañable Enrique Gran, una pareja de vietnamitas -¿o una vietnamita y su traductor del mismo origen?-, unos amigos. Lugar, éste, disimulado dentro de una colmena mayor, la ciudad de Madrid, que se deja adivinar en la gigantesca antena iluminada del Centro de Transmisión, en el sonido de los trenes que pasan, en las ventanas de los departamentos que para nada disimulan la presencia, permanente, de los televisores encendidos.
Puede pensarse que El sol... es un filme sobre diversas formas del trabajo: el de pintar, el de grabar, el de levantar paredes, el de cuidar, a cargo de Emilio. Pero entre todas ellas hay una en la que el discurso se centra: primero el intento de António López de hacer un óleo que represente la forma en que el sol, unas pocas horas al día, dora los membrillos que cuelgan de un árbol que él mismo plantó, y cuando la empresa se vuelve imposible por el mal tiempo otoñal, el acometer un dibujo sobre el mismo tema. (Estos intentos, diferentes por los condicionamientos climáticos, encuentran una sutil correspondencia en los distintos soportes utilizados para el registro: vídeo y celuloide).
En éste, pese a ser el único largometraje de Erice donde el universo representado es contemporáneo a su registro, el pasado no está ausente. Mientras las imágenes dan cuenta, con minuciosidad, de todo lo que sucede en el presente de la colmena, el ayer se introduce en las palabras. Las cargadas de nostalgia de los dos diálogos con el amigo Enrique -dos situaciones éstas que no puedo dejar de asociar a ciertos diálogos entre veteranos en algunas de las grandes películas de John Ford-, las del propio Antonio cuando relata un sueño mientras la imagen lo muestra durmiendo (¿es allí cuando lo sueña?), después de dejar caer, como Charles Foster Kane, una bola de vidrio que aprisionaba en su mano. No es casual, entonces, que la voz del pintor nos conduzca a un episodio que ocurre en su infancia: "Estoy en Tomilloso delante de la casa donde nací. Al otro lado de la plaza hay unos árboles que nunca crecieron allí en la distancia en la que reconozco las hojas oscuras de los frutos dorados de los membrilleros. Me veo entre sus árboles junto a mis padres acompañados por otras personas cuyos rasgos no logro identificar. Hasta mí llega el rumor de nuestras voces, charlamos apaciblemente. Nuestros pies están hundidos en la tierra embarrada. A nuestro alrededor prendidos de sus ramas los frutos rugosos cuelgan cada vez más blandos. Grandes manchas van invadiendo su piel. En el aire inmóvil percibo la fermentación de su carne. Desde el lugar donde observo la escena no puedo saber si los demás ven lo que yo veo. Nadie parece advertir que todos los membrillos se están pudriendo bajo una luz que no sé como describir, nítida y a la vez sombría que todo lo convierte en metal. No es la luz de la noche, tampoco es la del crepúsculo, ni la de la aurora."