 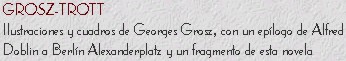 |
[7]
 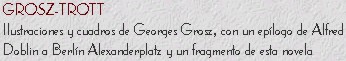 |
[7]
Un extraño se había situado junto al ex presidiario, lo miraba. Preguntó: «¿Le pasa algo, no se siente bien, le duele algo?», hasta que el se dio cuenta y dejó inmediatamente de gruñir, «¿Se siente mal, vive usted en esta casa?». Era un judío de barba roja y cerrada, un hombrecito con abrigo, un sombrero de fieltro negro, un bastón en la mano. «No, no vivo aqui». Tuvo que marcharse del portal, el portal le había hecho ya bien. Y entonces empezaron otra vez las calles, las fachadas, los escaparates, las figuras apresuradas con pantalones o medias claras, todas tan rápidas, tan ligeras, una por segundo. Y, como estaba decidido, entro otra vez en un zaguán, en el que, sin embargo, se abrieron las puertas para dejar pasar un coche. Entonces, rápidamente, a una casa vecina, un portal estrecho, junto a la escalera. Por allí no podía salir ningún coche. Se agarro al poste de la barandilla. Y mientras lo tenía agarrado supo que quería escapar al castigo (ay Franz, qué vas a hacer, no lo conseguirás), claro que lo haría, sabía ya dónde había una escapatoria. Y en voz baja comenzó otra vez con sumúsica, con el gruñir y el refunfuñar y el a la calle no voy otra vez. El judío pelirrojo entró de nuevo en la casa, al principio no descubrió al otro junto a la barandilla. Lo oyó ronronear: «Pero bueno, ¿qué hace aquí? ¿No se siente bien?». Franz soltó el barrote, entró en el patio. Cuando estaba tocando la puerta vio que era el judío de la otra casa. «¡Váyase! ¿Qué quiere usted?». «Bueno, bueno, nada. Gime usted y se queja de tal forma que uno tiene derecho a preguntar qué le pasa». Y allí, por la grieta de la puerta, otra vez las viejas casas, el hervidero humano, los tejados cayéndose. El ex presidiario abrió la puerta del patio, el judío detrás: «Bueno, bueno, qué puede pasar, no será tan malo. No se va uno a morir. Berlín es grande. Donde viven mil, viven mil uno».
El patio era profundo y oscuro. Franz estaba junto al cajón de la basura. Y de pronto empezó a cantar a voz en grito, a cantar a las paredes. Se quitó el sombrero como un organillero. Las paredes le devolvieron el sonido. Eso estaba bien. Su propia voz le llenó los oídos. Cantaba con una voz fuerte, como nunca hubiera podido cantar en la cárcel. ¿Y qué era lo que cantaba y devolvían las paredes? «Ruge una voz como un trueno». Marcialmente firme y enérgico. Y luego: «Yuvivaleralera», algo de alguna canción. Nadie se ocupaba de él. El judío lo esperaba en la puerta: «Ha cantado muy bien. Realmente muy bien. Podría hacerse de oro con una voz como la suya». El judío lo siguió a la calle, lo cogió por el brazo y se lo llevó con una conversación interminable hasta que torcieron por la Gormannstrasse; el judío y el recio chicarrón del abrigo de verano, que apretaba la boca como si fuera a escupir bilis.