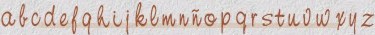La película habla del mundo de ahora, de una sociedad de la apariencia, de la falsificación, en la que los objetos tienen una firma que no es la de su autor, en la que las personas cambian de rostro gracias a la cirugía, las relaciones son electrónicas y virtuales, nos comunicamos gracias al vídeo, las viejas películas de S-8 o los discos de vinilo son ilegibles y también necesitan ser retranscritos, de liftings, para seguir viviendo.
(De un reportaje realizado en París por Octavi Martí para el diario español El País. Fue reproducido en el diario argentino Página 12, el 8 de junio de 2003.)
Yo siempre tuve una forma de analizar o ver la realidad pública política que no me dejaba estar con nadie. Pero sobre todo me repugnaba la pasividad...Siempre sentí que era demasiado fácil ganar una buena conciencia, comprarla barata, simplemente suscribiendo a toda la cartilla, al ABC de la izquierda. Ya en Puntos suspensivos había tomado como personaje a un cura de extrema derecha porque me parecía fascinante, y creo que esa fascinación mía por la derecha está en el hecho de que no reconozco nada mío en ella. Pero lo que me interesa es que ese poder que se constituyó en un momento determinado ha sobrevivido totalmente, con otra cara (...).
(Extractado de un reportaje realizado por Luciano Monteagudo, publicado en el n° 2 de la revista argentina Film, correspondiente a junio/julio de 1993. Puntos suspensivos o Esperando a los bárbaros es el primer largometraje de Cozarinsky, rodado en Argentina en 1972 y prácticamente invisible hoy en día. La voluntad de su autor ha tenido que ver para que esto ocurra.)
Creo que los Diarios parisinos de Ernst Jünger son una de las obras capitales del siglo. Lo pienso aunque las ficciones alegóricas, las meditaciones filosóficas y los ensayos solipsistas del autor no me cautivan. Pero en estos diarios de prosa límpida, precisa, sin exacción sentimental, la reflexión histórica y el chisme, el horror y la banalidad entablan un diálogo inédito, que me parece iluminar como por primera vez un territorio inexplorado, y sin embargo muy compartido, de la experiencia común.
He aquí a un hombre de cultura (a quien muchos de nosotros, a pesar de las dosis masivas de escepticismo que el curso de la segunda mitad del siglo nos ha inoculado, persistimos en considerar) que se halla del lado malo de la historia; alguien que no es nazi pero que, por un sentimiento de lealtad a un ejército donde veinticinco años antes vivió sus primeras y embriagadoras aventuras, lleva el uniforme de la Wehrmacht y se deja enviar como parte de las fuerzas de ocupación a un país que admira, cuya cultura comparte; alguien que casi en mitad del siglo XX se convence de que códigos de honor y caballerosidad aún sobreviven en el umbral de la guerra tecnológica, alguien que prefiere no discernir hasta qué punto defiende el honor de su patria al no abandonar ese uniforme y hasta dónde acepta la solución más cómoda. La mentira íntima del hombre de cultura, que cree rescatar una parcela de independencia personal, ¿es acaso menos mezquina que la mentira grosera, colectiva, de la propaganda?
No hay mérito en ser antinazi cuando se es judío: en ello se juega la vida. ¿Hasta dónde no hemos vivido todos la fiesta, las vacaciones, la aventura sentimental en medio de un régimen cruento que, sin embargo, no ponía en peligro nuestra supervivencia personal? Esta experiencia que los argentinos conocemos tan bien, aunque tantos prefieren olvidarla, no tiene en la literatura mayor ni mejor cronista que Jünger.
(Fragmento de Ernst Jünger, texto fechado en 1998, año de la muerte del escritor, incluido en El pase del testigo, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.)