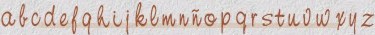A los 17, 18 años compraba Cahiers en la librería Galatea en la calle Viamonte. Me fascinaba, pero no era un lado Biblia. Sí lo fue un poco cuando empecé a frecuentar después los cineclubes de la época, donde la gente leía mucha crítica italiana. No sé si lo hacían por una razón idiomática (el italiano es más fácil) o por simpatía ideológica y política con la izquierda. La referencia era Cinema Nuovo, dirigida por Guido Aristarco, que defendía la posición del Partido Comunista Italiano. Siempre había referencias teóricas a Lukács y a los héroes del realismo socialista. Las películas que gustaban eran las que, como se decía en la época, tenían un "mensaje", una palabra que hoy está enterrada en el placard más profundo. Desde ese momento los Cahiers fueron un refugio contra esa posición, porque yo sabía que el cine no tenía voluntad didáctica y que el testimonio que daba sobre la realidad era más sutil, más zigzagueante, más enrevesado, menos directo contra la gente que pretendía que fuera un reflejo de la realidad o que había que analizarlo desde una perspectiva crítica histórica ya existente. Cahiers me daba razones para que las películas de Douglas Sirk me parecieran admirables y me permitían encontrar razones para que las películas de Gillo Pontecorvo me resultaran una mierda.
(Fragmento de una entrevista realizada por la redacción de la revista argentina El Amante, en agosto de 2001.)
Teresa Orecchia: Un excelente crítico francés, Serge Daney, hablaba del cine y del impulso que está en su origen, el mostrar, como de un momento de don, y evidentemente lo relacionaba también con las sensaciones de la infancia, el miedo, el asombro, que irrigarían más el cine que otras formas. Entonces ¿estarías de acuerdo con él?
Edgardo Cozarinsky: Sí, totalmente. Y eso es algo que hace diez años no te hubiera dicho, porque no lo sentía así. Pero en estos últimos años siento como una necesidad de responder, o de corresponder, a una avidez infantil por experiencias, por conocer el mundo, por ver gente, que el cine de alguna manera satisface. Una manera que para la gente de mi edad tiene que ver con lo que el cine nos dio en la infancia. Una cosa que a mí me impresionó mucho: ese amigo mío que me dejó todos sus libros, Alberto Tabbia, tiene entre sus papeles -que estoy ordenando- un texto donde habla del cine en fragmentos, el culto de las ruinas. Y dice que cuando en la Argentina, en los cineclubes de hace muchos años, se veían versiones incompletas, truncadas, restos de películas célebres, teníamos la nostalgia de ver la película entera, pero que cuando años después, viajando a las importantes cinematecas del mundo, se podían ver, o bien llegaban a la Argentina, enviadas en préstamo, películas enteras, la impresión nunca era tan fuerte. Lo asociaba con la Venus de Milo y decía: '¿Quién puede pensar que sería más interesante con los brazos?'; y dice que las ruinas hacen trabajar la imaginación, que nos dan la intuición de un mundo desaparecido, y al mismo tiempo, la falta de algo o el estado de ruina es un memento mori. Estos textos me hicieron pensar mucho en esa experiencia del cine relacionada con la infancia, el cine que te hace funcionar como de a pedacitos, frente a la televisión que es un continuum ininterrumpido donde no hay mucho llamado a la imaginación. En una película hay una cuestión de sintaxis que está organizada de otra manera: aunque vieras diez minutos, cuarenta minutos de La pasión de Juana de Arco o de Vampyr, esos fragmentos te hacían funcionar, te daban una intuición de las capacidades del cine.
(Extraído de un reportaje realizado en París, el 7 de diciembre de 2001, por Teresa Orecchia. Fue publico en su totalidad en el número 621, correspondiente a marzo de 2002, de la revista española Cuadernos hispanoamericanos.)
Hubo una época en que los filmes acababan en el tacho de basura. Un hombre tuvo la idea de salvarlos, de conservarlos y de mostrarlos a las nuevas generaciones. Fue así que conservó la memoria de lo imaginario del siglo XX. Este hombre se llamaba Henri Langlois. ¿Por qué motivo a los veinte años de edad, en vez de lanzarse al futuro, un joven decide consagrar su vida a salvar las huellas del pasado?
(Texto escrito para el programa del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires en ocasión de una retrospectiva parcial de su obra cinematográfica en 2002)
No conozco ciudad que no sea varias ciudades, contradictorias, incomunicadas, donde cambiando de barrio no se viaje a un país diferente, se dejen de ver las caras que cruzamos todos los días, volvamos a ver gente que creíamos olvidada y acaso esté muerta.
(El narrador de El rufián moldavo, primera novela de Cozarinsky: Buenos Aires, Emecé, 2004. En la pág. 135.)
Me han puesto la etiqueta de brillante documentalista, pero yo no sé lo que es el documental, he hecho ensayos. Yo contamino, a mí lo que me gusta es contaminar. Si hay algo que detesto es la pureza, en todo, el arte puro, la raza pura, todo lo que es la noción de algo puro me pone muy mal. Entonces hay elementos de ficción en los documentales porque yo narro, cuento historias. No me interesa mostrar en crudo las cosas, todas están narradas. Ahora, lo que pasa es que con los años cada vez me han interesado más otras cosas. Me he largado finalmente a publicar ficción, por ejemplo. Busco un contacto menos intelectual, menos reflexivo, me gusta más ponerme en contacto con la realidad más bruta, bruta en el sentido de no elaborada, no filtrada por la cultura.
(De una nota firmada por Eugenia García –"Me gusta descubrir los fantasmas de Buenos Aires"- publicada en el diario argentino Página 12, el 27 de junio de 2004.)
Walsh declaró alguna vez que no existen treinta y seis maneras de mostrar a un hombre que entra en una habitación. Sus palabras revelan la actitud del artista clásico frente al lenguaje: los hechos le imponen la forma de registrarlos. El crítico, en cambio, sabe que existen infinitas maneras de mostrar una misma cosa, pero que el valor de la forma elegida (hallada) por el artista reside en su capacidad para convencer de que es la única posible.
(Del artículo Permanencia de Griffith, publicado en el número 18/19, correspondiente a marzo de 1965, de la revista argentina Tiempo de Cine. El Walsh al que se refiere Cozarinsky es el legendario cineasta estadounidense llamado Raoul (11 de marzo de 1887- 31 de diciembre de 1980)
Me gustan los hoteles, me gusta cualquier hotel. En un cuarto de hotel siempre me he sentido cómodo. Es una tierra de nadie donde sé que acampo por tiempo limitado; donde las paredes no me confrontan con una vida cotidiana, con libros que alguna vez pensé leer y solamente he acumulado, con fotografías de personas ausentes que extraño, con esos objetos que en algún momento, cuando los puse sobre un estante, pudieron parecerme graciosos y hoy definen una palabra temible: recuerdos. Las paredes del cuarto de hotel no me han visto con la mirada perdida en un punto indefinido, dejando que el tiempo pasara a mi alrededor, o más bien dentro de mí. En un cuarto de hotel me siento liviano, como si pudiera reinventarme. Desde la cama, antes de dormir, miro a mi alrededor y nada me anuncia cómo será el día siguiente, me parece posible postergar los fantasmas que no puedo liquidar, y confío en que el sueño no los invite.
El cuarto de un hotel barato me resulta tan bienvenido como podría serlo el de un palacio: para mí son anónimos, ambos. Si estoy en una ciudad donde no vivo, me intereso en la guía de teléfonos como en una novela policial. Si estoy en un país protestante, sé que el ejemplar de la Biblia en el cajón de la mesa de luz tendrá algún párrafo subrayado con lápiz y me pierdo en hipótesis sobre el estado de ánimo del lector que lo marcó. Aun volantes y tarjetas de información, cuyo equivalente no leería en la publicidad que regularmente paso sin escalas del correo recibido a la basura, despiertan mi curiosidad si los encuentro en un cuarto de hotel. Puedo recordar tanto una excentricidad de traducción como una fórmula de insólita elegancia: en un hotel de Andalucía, la advertencia frecuente de que la bata de toalla no debía ser considerada como un obsequio del hotel terminaba en su versión inglesa con un inesperado acorde orientalista: "While our guest, enjoy your bournouz!". En el restaurant de un hotel a orillas del lago de Como, avisaban que algunos platos de pescado anunciados podían no estar disponibles, pues eran "realizzati giornalmente in base alla clemenza del lago e alla fortuna dei nostri pescatori".(Extraído de "Vivir de paso", texto publicado en Radar Libros, suplemento del diario argentino Página 12, el 15 de diciembre de 2003.)
En la sociedad que James eligió para ubicar casi todo su universo de ficción, el chisme es una forma de atravesar la apariencia, de inocular la duda sobre su naturaleza y reducirla a simple hipótesis. Ni su facilidad ni su aparente trivialidad pueden disimular en el chisme la condición de obra de ficción, quizá rudimentaria, pero que conduce, si no a una realidad oculta, más verdadera que la aparente, por lo menos a advertir las posibilidades múltiples encubiertas por esa superficie accesible que suele confundirse con la realidad.
(Fragmento de El espectador en el laberinto, primero de los dos ensayos sobre aspectos de la literatura de Henry James -originados en un trabajo realizado bajo la dirección de Jorge Luis Borges, para la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires- que integran el volumen El laberinto de la apariencia, Buenos Aires, Losada, 1964.)
Me divirtió trabajar en eso por lo peyorativo que tiene la noción de chisme, por la censura ante esa noción que es la de un relato transmitido y que está en la base, para mí, del género novelístico. Cuando uno escribe novelas, cuenta cosas interesantes sobre gente desconocida o conocida, pero está transmitiendo historias. Fue interesante ocuparme en aquel momento del chisme, presentarlo como una cosa digna, que está en Proust, que está en Henry James, y mostrar cómo está ligado, en la concepción popular, a lo femenino. Esa actitud censoria, paternalista y de menosprecio ante el chisme, me pareció que era interesante porque rescataba algo que estaba vecino a lo anecdótico, y que era lo que estaba más censurado en aquella época de ideologías. La historia estaba hecha de grandes ideas y de grandes movimientos, mientras que las pequeñas traiciones, las incongruencias, o los momentos en que las grandes ideas se ponen a prueba y no funcionan, eso quedaba descartado, se lo consideraba anecdótico. Por lo tanto la palabra anecdótico tenía esa relación, evidentemente a través de la anécdota, con el chisme. La anécdota puede existir sin el chisme, pero el chisme daba la idea de transmisión un poco solapada, que era lo que me interesaba.
(De un reportaje realizado por Gustavo Pablos y publicado en el diario La voz del interior (Córdoba, Argentina), el 12 de mayo de 2001. Cozarinsky compartió con José Bianco el premio literario del diario argentino La Nación, en 1973, con un ensayo sobre el chisme como forma narrativa: Sobre algo indefendible. El texto fue luego ampliado, bajo la dirección de Roland Barthes y publicado en 1979 con el nombre de El relato indefendible.)