 |
 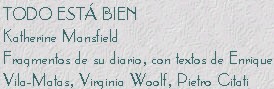 |
[8/8]
 |
 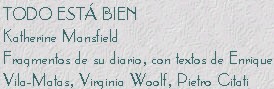 |
[8/8]
Los últimos meses de Katherine Mansfield
Pietro Citati
Una leyenda rodea los últimos meses de Katherine Mansfield. Su rostro, feliz y radiante de «inexpresable belleza», resplandecía como si «hubiese estado en el Sinaí», repiten a la vez Middleton Murry, Orage e Ida Baker. ¿Había, pues, alcanzado la «vida solar» a la que había aspirado? ¿La nube de angustia, de terror y de desesperación en la cual había estado envuelta durante los últimos meses, se había completamente disuelto? «El gran lama del Tibet» ¿la había salvado? Detrás de las pequeñas gracias y de la jerga infantil, las cartas de los últimos meses hablan otro lenguaje. Katherine Mansfield parece una niña estúpida y asustada, atónita y balbuciente. Se lo tomaba todo en serio, incluso los hábitos alimenticios impuestos por Gurdjieff; con una ingenuidad que encoge el corazón, creía en todo, incluso, en el efecto beneficioso del aliento de las vacas o en la danza india que duraba siete minutos y le enseñó «más cosas acerca de la vida de la mujer que cualquier libro opoema». Por Navidad, Gurdjieff preparó una gran fiesta: quién encontrara una moneda escondida en un pedazo de pastel, como en una famosa escena de Chaplin, obtendría como regalo un ternero recién nacido. «Un verdadero cordero» decía Katherine Mansfield que se apuntó como una niña remilgada dando palmadas. «Quisiera que fuese mío.» Ella, tan precisa, tan ingeniosa, tan cruel, había perdido aquel «hilo de desenvuelta familiaridad e ironía» de la que habla Sestov, aquella capacidad de reírse de sí misma y de los demás, por la cual hasta en los últimos días se deslizó la salvación. Había sido drogada, vaciada y destruida por el soberano de Brobdingnag, naufragado en la playa desconocida, había llegado a un campo de concentración y creía que las olas le habían conducido al Paraíso.
Esta vida no duró demasiado. La noche del 9 de enero de 1923, cuando su marido fue a visitarla al Instituto, tuvo un acceso de tos mientras entraba en su habitación.
Un gran coágulo de sangre le salió de la boca y pareció ahogarla. El marido la estiró encima de la cama y corrió a llamar un doctor. En pocos minutos, Katherine Mansfield había muerto «con los ojos abiertos por el terror».
Unos momentos antes, Ida Baker que estaba trabajando en una hacienda normanda, se había despertado por la voz de ella que la llamaba en la noche, mientras el viento soplaba. La mañana del 10 de enero, recibió un telegrama de Fontainebleau, y tomó el tren. Cuando la observó estirada en el ataúd, la madera le pareció tan fría, despojada y desnuda que lo cubrió con un chal negro español, hermosamente bordado, que Katherine había comprado en su juventud. Todo había acabado. Aquella criatura tan tierna y delicada, tan dura y anhelante, apasionada e implacable, aquella mariposa desmañada que había probado sus alas en el viento, aquella remota figurita china pintada en el fondo de la tacita, había desaparecido.
[La vida breve de Katherine Mansfield, Noguer, traducción de Mónica Monteys]